Una postura crítica ante la psicología positiva
- Adrián Risco Chang
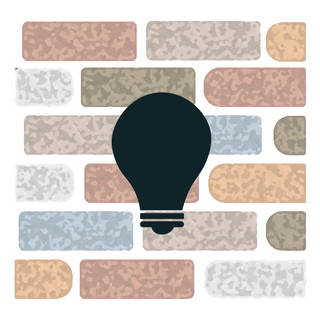
- 9 feb 2022
- 5 Min. de lectura

Paolo Fabio Ronceros Camacho, estudiante de X ciclo de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En 1998, Martin Seligman, presidente de aquel entonces de la American Psychological Association (APA), expresó que debido a que la psicología se centraba en estudiar la psicopatología y los métodos de curación, dejaba de lado los procesos positivos y el bienestar, razón por la cual impulsó la psicología positiva como la disciplina científica que estudiaría eso y se propondría como el nuevo paradigma (Gancedo, 2008a, 2008b, como se citó en Mariñelarena-Dondena, 2012); sin embargo, si se analiza detenidamente este origen y de qué trata esta disciplina, se advierte que hay incongruencias desde su nacimiento y no cumple con los criterios para ser una ciencia.
Ante todo, para que una ciencia sea considerada como tal debe contar con tres puntos: un objeto de estudio, un cuerpo teórico y un método que contribuya a falsear la teoría (Kantor, 1963, como se citó en López, 2014).
Respecto al objeto de estudio, la psicología positiva no tiene uno consistente, pues ninguna de sus definiciones coincide, siendo estas el estudio de las emociones positivas, los rasgos de carácter positivos, el mejoramiento de las instituciones (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005), el funcionamiento óptimo (Gable & Haidt, 2005), lo que hace que la vida merezca ser vivida, la experiencia óptima (Park et al., 2013), y lo “positivo” (Salanova & Llorens, 2016).
La psicología positiva no es una disciplina científica porque no tiene un objeto de estudio, un cuerpo teórico, ni un método adecuados, ni tampoco fue un modelo innovador porque antes de impulsarse ya existían otros que estaban mejor planteados; sin embargo, alcanzó y cuenta con gran popularidad debido a que se plantó como un “enfoque novedoso y necesario” a través de la propuesta de realizar intervenciones “positivas”.
En cuanto al cuerpo teórico, no cuenta con categorías ni conceptos adecuadamente delimitados para representarlo dado que estudiar el bienestar, la satisfacción, la felicidad, entre otros términos (Seligman, 2004) es parte de las prácticas del lenguaje ordinario, siendo este el material crudo de la psicología (Ribes, 2009a, 2010, como se citó en López, 2014). E incluso si se obvia que esta disciplina no utiliza un lenguaje técnico articulado, también carece de una teoría psicológica científica, pues a diferencia de otras propuestas que cuentan con diferentes procedimientos y técnicas para el cambio de conducta, esta es genérica y de presupuesto común al sugerirle a las personas que realicen ejercicios tales como “pensar o escribir acerca de lo bueno de la vida” y “que se haga uso de las fortalezas” (Fernández-Ríos & Vilariño, 2016; Pérez-Álvarez, 2012, como se citó en López, 2014).
En torno al método, dado lo anterior, se puede decir que no tiene uno, por lo cual, lo máximo que puede aspirar a ser es una “psicología correlacional”, por ejemplo, relacionando sus supuestos con lo que denominan “fortalezas”, no obstante, para esto ya existen instrumentos (López, 2014). Ante este panorama, contrario a lo que expresan Seligman y sus colaboradores (2005), la psicología positiva no es una ciencia ni es una práctica; e incluso, tampoco fue un modelo innovador.
Es cierto que, desde sus inicios y aún al día de hoy, la psicología clínica está “patologizada”, debido a que se guía del “modelo médico”, el cual define la “salud” en términos de “presencia o ausencia de patología”, causando que uno se centre en el trastorno, la disfunción y la enfermedad por sobre los aspectos saludables del ser humano (Maddux, Snyder & Lopez, 2004; Salvarezza, 1994).
En 1998, Martin Seligman, presidente de aquel entonces de la American Psychological Association (APA), expresó que debido a que la psicología se centraba en estudiar la psicopatología y los métodos de curación, dejaba de lado los procesos positivos y el bienestar, razón por la cual impulsó la psicología positiva como la disciplina científica que estudiaría eso y se propondría como el nuevo paradigma, sin embargo, si se analiza detenidamente este origen y de qué trata esta disciplina, se advierte que hay incongruencias desde su nacimiento y no cumple con los criterios para ser una ciencia.
Sin embargo, en 1974, Israel Goldiamond planteó la “orientación constructiva” como un método que, en lugar de centrarse en lo que hay que “eliminar”, tal y como el proceder de la medicina, se enfoca en las condiciones personales que permiten al individuo suficiencia en lo psicológico (Ribes, 1982); en otras palabras, no se centra en lo que no puede hacer, sino en lo que puede y en las diferentes opciones que hay en su ambiente e historia para lograrlo. Esto coincide en gran manera con el “modelo funcional”, aquel que complementa al “modelo médico” y que mide la “salud” en términos de “función”, es decir, se focaliza en cómo el impedimento de las funciones afecta al individuo y su rutina vital (Salvarezza, 1994).
Además, frente al abordaje de la “salud”, la “perspectiva categorial” no es la única existente, pues también está la “perspectiva dimensional”, siendo la primera, la que se guía de las categorías diagnósticas de los manuales para saber lo que presenta el paciente; y la segunda, la que se basa en el entendimiento de los mecanismos y las causas de adquisición y mantenimiento de la problemática total (Widakowich, 2012).
En conclusión, la psicología positiva no es una disciplina científica porque no tiene un objeto de estudio, un cuerpo teórico, ni un método adecuados, ni tampoco fue un modelo innovador porque antes de impulsarse ya existían otros que estaban mejor planteados; sin embargo, alcanzó y cuenta con gran popularidad debido a que se plantó como un “enfoque novedoso y necesario” a través de la propuesta de realizar intervenciones “positivas”. Por esto mismo, es necesario tener una postura crítica ante lo que se aprende, más en una carrera como la psicología, pues abunda el intrusismo de las pseudociencias y pseudodisciplinas, lo cual perjudica a la profesión.
Bibliografía:
Fernández-Ríos, L., y Vilariño, M. (2016). Mitos de la psicología positiva: maniobras engañosas y pseudociencia. Papeles del Psicólogo, 37(2), 134-142.
Gable, S. L., y Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9, 103-110.
López, J. A. (2014). La psicología positiva: ¿ciencia y práctica de la psicología? Papeles del Psicólogo, 35(2), 144-158.
Maddux, J. E., Snyder, C. R., y Lopez, S. J. (2004). Toward a positive clinical psychology: deconstructing the illness ideology and constructing an ideology of human strengths and potential. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. 320–334). John Wiley & Sons, Inc.
Mariñelarena-Dondena, L. (2012). Surgimiento y desarrollo de la psicología positiva. Análisis desde una historiografía crítica. Psicodebate, 12, 9-22.
Park, N., Peterson, C., y Sun, J. K. (2013). La psicología positiva: investigación y aplicaciones. Terapia Psicológica, 31(1), 11-19.
Pérez-Álvarez, M. (2012). La psicología positiva: magia simpática. Papeles del Psicólogo, 33(3), 183-201.
Ribes, E. (1982). Reflexiones sobre una caracterización profesional de las aplicaciones clínicas del análisis conductual. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 8(2), 87-96.
Salanova, M., y Llorens, S. (2016). Hacia una psicología positiva aplicada. Papeles del Psicólogo, 37(3), 161-164.
Salvarezza, L. (1994). Vejez, medicina y prejuicios. Área 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales, 1-13.
Seligman, M. E. (2004). Positive psychology, positive prevention and positive therapy. En C. R. Snyder y S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 3-12). Oxford: Oxford University Press.
Seligman, M. E. P., Steen, T.A., Park, N., y Peterson, C. (2005). Positive psychology progress. Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421.
Widakowich, C. (2012). El enfoque dimensional vs el enfoque categórico en psiquiatría: aspectos históricos y epistemólogicos. Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, 17(4), 365-374.




Comentarios