¿Qué es la psicología? Una discusión entre la cognición y la conducta
- Adrián Risco Chang
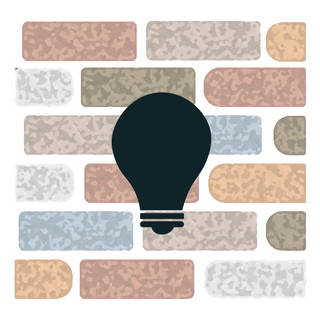
- 1 sept 2021
- 9 Min. de lectura

Jesús Lira, bachiller en Psicología por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La psicología ha sido siempre una ciencia con distintos objetos de estudio. Parker (2010) señaló que no existía ninguna definición de qué es o cómo debería entenderse la psicología humana y que, incluso, a la propia disciplina le era difícil encontrar una definición. Por citar algunos ejemplos, Canguilhem (1998) señaló que era la ciencia de las reacciones y del comportamiento, Gonzáles (1983) señala que es la conducta y los procesos psíquicos y Parker (2010) indica que es la ciencia que se especializa en las “cogniciones” que rigen la conducta, es decir, que se especializa en la mente. Llegado a este punto podemos encontrar que la psicología, a grandes rasgos, tiene dos grandes corrientes actualmente: una derivada del conductismo y otra del cognitivismo. Estas dos maneras distintas de poder abordar aquellos fenómenos comportamentales del ser humano son las que se tratarán de expresar durante el presente artículo. Por ello, se buscará comparar la visión que se tiene desde la psicología cognitiva frente al análisis conductual. Para esto, se analizará el objeto de estudio, principales postulados de cada paradigma y resultados en la práctica clínica.
Podemos partir que la psicología estudia al individuo. Según Ribes-Iñesta (2019), un individuo solo tiene existencia como miembro o parte de un conjunto o grupo. En palabras del autor, “no existen ‘individuos´ por sí y en sí mismos, aislados, independientes de una especie o de una formación social. Por consiguiente, la conducta psicológica solo puede ocurrir en el ámbito definido por alguna especie o por alguna formación social” (p. 32). El individuo es siempre una resultante de las características, relaciones y funciones que identifican a un grupo o agregación y, por ello, el individuo lo es en la medida en que es reconocido como tal en el proceso de devenir, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde una perspectiva psicológica, se es siempre primero un ser biológico y/o social, y su devenir como miembro de una agregación o grupo constituye el proceso de individuación. Ahora, si este individuo se relaciona con entidades u otros individuos biológicos y objetos físicos, convencionales o biológicos, estas entidades no se pueden caracterizar como psicológicas. Siguiendo esta lógica, lo psicológico solo puede ocurrir en el ámbito definido por alguna especie o formación social, pues no puede existir un individuo que sea abstracto, universal, como sustancia equivalente al alma o espíritu que pueda sustentar a este como objeto de conocimiento.
"Las contradicciones entre las psicologías tienen como uno de sus problemas principales la difusa definición de individuo y de la no distinción entre cognición y conducta".
Muchos autores han tratado de responder, a partir de esto, qué es la psicología. Cosacov (2005) indica que es el estudio científico de los procesos mentales y el comportamiento, enfatizando el paradigma cognitivo (procesos mentales) y conductual (comportamiento). El autor agrega que la biología sería el hardware y la psicología el software. Si seguimos esta definición, observamos que el objeto de estudio está dividido en dos secciones, un punto de vista que se ha vuelto predominante en la actualidad. La psicología cognitiva, según Hilario (2015), centra su estudio en los procesos y fenómenos cognitivos. Específicamente, centra sus estudios en procesos mentales como almacenar, recuperar, reconocer, comprender, entre otros. Además, Schnaitter (citado en Moore, 2003) “indica que los cognitivistas hacen dos suposiciones fundamentales del comportamiento: las circunstancias ambientales subdetermian el comportamiento y que las apelaciones a principios empíricos-asociativos no dan cuenta del comportamiento psicológico relevante”.
Rodríguez y Díaz (2002) agregan que las terapias cognitivas han pasado por tres vertientes, siendo la última la escuela cognitivo conductual. Esta tiene como postulado principal que la realidad está formada por la manera de percibir los distintos hechos y características del entorno de la persona, aunque dicha “realidad” atiende a patrones, leyes o principios generales del aprendizaje propios del conductismo. Esta corriente busca reconocer el papel de los llamados estados internos, pues la conducta no es resultado o respuesta solamente de las fuerzas ambientales del sujeto, sino que hay una interacción entre factores internos y ambientales (Difabio, 1994). Por ello, están interesados en estudiar aquellos mediadores cognitivos o procesos de pensamiento que intervienen entre los eventos (estímulos) y las acciones consiguientes. Así, su análisis se centra en las cogniciones: pensamientos, sentimientos, auto verbalizaciones y emociones que se clasifican siguiendo la concepción de “normal”, “anormal”, “adaptativa”, “desadaptativa”, “sana” o “enferma” (Rodríguez y Díaz, 2002). Esto quiere decir que la manera de interpretar los acontecimientos repercutirá en nuestros pensamientos, sentimientos e imágenes, contribuyendo a las reacciones de estrés que experimentamos, por lo que el individuo no logra entender tal relación coherente entre estímulo o evento ambiental y su conducta se vuelve disfuncional. De esto se puede sacar que esta psicología se basa en la filosofía idealista subjetiva, que indica que el sujeto crea su realidad y por ende cada persona interpreta de manera distinta un hecho o acontecimiento, por lo que depende de uno mismo el cambio conductual.
"La psicología ha sido siempre una ciencia con distintos objetos de estudio. Sin embargo, un consenso que tenemos los psicólogos es que esta ciencia que desarrollamos gira en torno al individuo. No existen ‘individuos´ por sí y en sí mismos, aislados, independientes de una especie o de una formación social. Siguiendo esta lógica, lo psicológico solo puede ocurrir en el ámbito definido por alguna especie o formación social, pues no puede existir un individuo que sea abstracto, universal. A partir de ello, es importante analizar que salen dos objetos de estudio : uno enfocado en las cogniciones y otros en las conductas".
Siguiendo con la definición hecha por Cosacov (2005), se observa que la segunda parte está compuesta por la conducta. Según Roca (2007), la conducta tiene dos definiciones. La primera es la de acción que un individuo u organismo ejecuta. El segundo es la relación asociativa entre los elementos de una estructura funcional o campo psicológico. Cabe resaltar que si se habla de acción es siempre acción de alguien, pues presupone que un sujeto corpóreo es el que la ejecuta. Es importante indicar esto, ya que se puede decir que la mente es lo que acciona al sujeto sería un contrasentido, pues no es un ente corpóreo y aquello que no posea esta característica no puede desarrollar algún acto en el mundo material. Asimismo, esta relación se puede entender de dos formas, de las cuales existe una amplia discusión entre el molarismo y molecularismo para explicar la conducta (Peña, 2010; Sanabria, 2002). Para poder integrar ambos conceptos, se usa la palabra interacción (potenciado por el interconductismo). El postulado principal que se asume es que las causas de la conducta están en el ambiente y en la interacción, y que se puede obtener información por medio de la observación y experimentación conducida sobre objetos públicos para que pueda ser intersubjetivamente verificable y replicable.
Asimismo, para que se dé una interacción es importante señalar el concepto de medio de contacto. Según Ribes (1985, 2019), es el medio que sustenta, circunda y limita el campo psicológico haciéndolo posible. Así, los medios de contacto designan exclusivamente las condiciones que hacen posible una interacción, pero que no forman parte de esta. Con ello, el autor pretende indicar que la psicología no estudia una entidad o propiedad, pues solo tiene lugar como relaciones episódicas en circunstancia. Por ello, no se le puede reducir a un epifenómeno del cerebro (ya sea de un planteamiento monista o dualista) ni tampoco de las prácticas sociales. De esta manera, lo psicológico se intercepta entre la ciencia biológica, como ecología, y la ciencia histórica social, como formación organizada en instituciones y costumbre, por lo que la psicología solo puede tener lugar como relaciones referidas al individuo dentro de estos medios.
Una vez visto todo lo anterior nos podemos preguntar ¿y la mente? Skinner (1991) indicó que la mente es la “hacedora” de cosas, es decir la parte ejecutora de los procesos cognitivos. En otras palabras, percibe el mundo, organiza datos, procesa información como una doble persona. Como indica Roca (2001), esta perspectiva, adoptada por los cognoscitivistas, describe a los procesos psicológicos como procesos neuronales, reduciendo lo psicológico a lo biológico. Es decir, se iguala la mente, cerebro y ordenador a tal punto de indicar que son estos los que generan la percepción, atención, memoria, lenguaje, etc. Sin embargo, Roca (2001) señala que conceptos –como memoria, inteligencia, pensamiento u otros– mayormente refieren acciones, estados o disposiciones, pero no procesos. Dicho de otra manera, se muestra a los eventos psicológicos como si fueran procesos en vez de fenómenos. Un ejemplo de ello es la inteligencia, la cual refiere a una disposición, a la capacidad que tiene una persona de poder actuar de manera inteligente. Otro “proceso” es la memoria, la cual es básicamente una facultad o disposición para recordar. Si no se define un fenómeno, no se puede hablar de sus procesos, pues no tienen características específicas para tener claridad al estudiarlas.
A pesar de ello, se ha insistido en buscar estos procesos, debido a los enormes avances en tecnología. El prefijo neuro ha colmado la académica, de tal manera que se ha vuelto una “moda del cerebro” (Pérez, 2011). Por ello, este autor señala que este cerebrocentrismo consiste en la tendencia a explicar las actividades humanas en términos cerebrales, otorgando el papel de las neurociencias como el más importante de todos. La tendencia actual consiste en “pasar los temas de la psicología por la máquina de la neuroimagen” (Pérez,2011, p.98). Es decir, todos los temas que tradicionalmente estudiaba la psicología, como la atención selectiva o la memoria, son reelaborados en términos neurocientíficos. Esto se observa en las explicaciones que se dan actualmente, pues si una persona está feliz o alegre se indica que su cerebro liberó un conjunto de hormonas como la dopamina, oxitocina, etc., sin la necesidad de un hecho externo que provoque dicha reacción neuronal.
Muntané y Moros (2020) indicaron que el cuerpo es más que el mero soporte y marco referencial para el cerebro, pues proporciona la matera básica para las representaciones cerebrales, siendo el organismo en su conjunto como indisociable. En otras palabras, la actividad mental requiere del cerebro y del cuerpo. A pesar de que se cree que este órgano tiene la última palabra para la explicación de la conducta humana, esto supondría adherirse a una visión neurobiológicas de las decisiones humanas. Esto no quiere decir que el sustrato nervioso no sea necesario y que se desestime la integración dinámica de las múltiples áreas cerebrales en las que se dan los procesos mentales. Sin embargo, conocer qué regiones y conexiones participan de estos procesos no significaría que pudiéramos conocer el cerebro de manera total.
En síntesis, podemos indicar que los fenómenos psicológicos implicarían la conjunción de: sujeto, comportamiento y mundo (Pérez, 2018). El sujeto del que hablamos refiere a alguien corpóreo más que pensante, el cuerpo incorpora la historia de la vida, no como algo almacenado en algún sitio, sino como organismo cambiado y cambiante. Así, la historia con sus experiencias, hábitos y habilidades está incorporada en el organismo como disposición que se pone en juego en los contextos apropiados y situaciones oportunas. Las habilidades que uno desarrolla no se encuentran en el cerebro, piernas o manos, sino en el organismo como un todo para el sujeto. Como indica Ribes (2019): “La psicología es la única disciplina científica que no estudia entidades y sus propiedades, como lo hacen la física, la química, la biología, la ciencia histórico-social y la lingüística. Lo psicológico, a menos que se le quiera reducir a un epifenómeno del cerebro o de las prácticas sociales, no se identifica con entidad alguna, y tiene lugar solamente como relaciones episódicas en circunstancia” (p. 31). Es importante seguir investigando sobre este campo de la ciencia. Cruz (2017) señala que no solo se trata de decir que la psicología es una disciplina diversa, que se fundamenta en la ciencia y que su existencia se justifica apelando a su eficacia. Por el contrario, es momento de empezar a revisar y poner a pruebas las leyes lógicas que dan sentido a aquellos procesos que denominamos psicológicos y que asignan sentido a esta ciencia. Esperemos que la divulgación y el actuar científico reduzca esta visión tan sesgada que se ha creado en torno a la psicología.
Bibliografía
Canguilhem, G. (1998). ¿Qué es la psicología? Revista colombiana de psicología, 7(1), 7-14.
Cosacov, E. (2005). Introducción a la Psicología. Editorial brujas.
Difabio, H. E. (1994). La temática de la motivación en el neoconductismo contemporáneo: locus de control y teoría de la atribución. Revista española de pedagogía, 37-56.
Gondra, J. M. (1991). La definición conductista de la psicología. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (51), 47-66.
González, J. (1983). ¿Qué es psicología? Revista Chilena de Humanidades, (3), 33-42.
Hemanny, C., Carvalho, C., Maia, N., Reis, D., Botelho, A. C., Bonavides, D., ... & de Oliveira, I. R. (2020). Efficacy of trial-based cognitive therapy, behavioral activation and treatment as usual in the treatment of major depressive disorder: preliminary findings from a randomized clinical trial. CNS spectrums, 25(4), 535-544.
Hilario, Y. K. E. (2015). Una evaluación epistemológica de la psicología como ciencia. Prospectiva Universitaria, 5(8), 47-54.
Moore, J. (2003). Explanation and description in traditional neobehaviorism, cognitive psychology, and behavior analysis. In Behavior theory and philosophy (pp. 13-39). Springer, Boston, MA.
Moreno de la Torre, V. (2016). Evidencia de la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, mediante neuroimagen, en trastornos de ansiedad.
Muntané A. y Moros, E. (2020). ¿ La neurociencia puede explicar el funcionamiento global del cerebro?. Cuadernos de Neuropsicología, 14(1), 103-111.
Parker, I. (2010). La psicología como ideología. Contra la disciplina. Madrid: Catarata.
Peña, T. (2010). ¿Es viable el conductismo en el siglo XXI?. Liberabit, 16(2), 125-130.
Pérez Álvarez, M. (2018). Para pensar la psicología más allá de la mente y el cerebro: un enfoque transteórico. Papeles del Psicólogo, 39.
Pérez Álvarez, M. (2011). El mito del cerebro creador: cuerpo, conducta y cultura.
Pérez Álvarez, M. (2011). El magnetismo de las neuroimágenes: moda, mito e ideología del cerebro. Papeles del psicólogo.
Real Academia Española (RAE) (2021). Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [martes 16 de febrero del 2021].
Ribes, E. (2019). ¿Teoría de la conducta o teoría de la psicología? Behaviorismos: Reflexoes històricas e conceptais.
Ribes, E. (1990). La mente. La confusión como mito científico. Revista de la Universidad de México, (475).
Ribes, E., y López, F. (1985). Teoría de la conducta: un análisis de campo y paramétrico. Trillas.
Roca, J. (2007). Conducta y conducta. Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento, 15(3), 33-43.
Roca, J. (2001). Sobre el concepto de" proceso" cognitivo. Acta comportamentalia: revista latina de análisis del comportamiento, 9(3), 21-30.
Rodríguez, M., y Díaz-González Anaya, E. (2002). Las psicoterapias cognoscitivas: Una revisión. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 5(2).
Sanabria, F. (2002). Análisis molar y molecular: dos visiones de la conducta. Universitas Psychologica, 1(2), 27-33.
Skinner, B. F. (1991). Orígenes del pensamiento cognoscitivo. El análisis de la conducta: Una visión retrospectiva, 27-43.




Comentarios